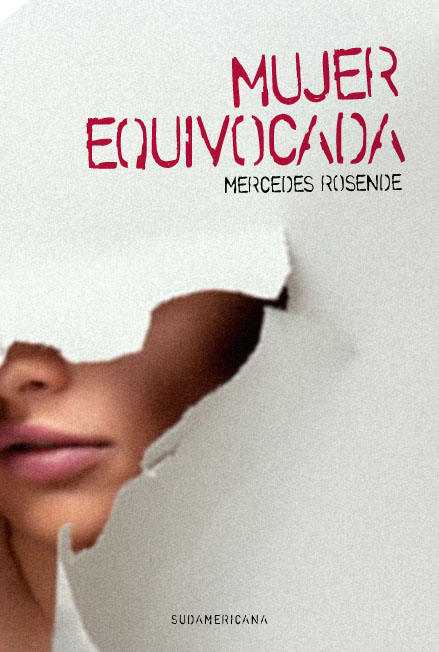Día 1
I
Hola Úrsula, bienvenida al mundo de los gordos, donde todos los espejos te dan malas noticias. Pienso: el sobrepeso llegó sigilosamente, casi sin que me diera cuenta. No, no es cierto que no me diera cuenta, un día te aprieta un botón, otro día te cuesta un poco cerrar el cierre, y ninguno de esos datos tomados en forma aislada significan nada: la menstruación te hincha, son gases, retención de líquidos, ¿no tendré un fibroma? Hasta hace poco tiempo el médico encontraba equilibrada mi relación peso-altura; está en un percentil saludable, decía. ¿Cuándo fue que la salud empezó a ser más importante que la belleza? ¿Después de los 70, 75 kilos? ¿Desde cuándo a alguien le importa tener cintura, piernas, caderas saludables? –¿Cómo le quedó? –escucho gritar a la vendedora. –No me entra, ¿me traés un talle más? –No, no tenemos, ese era el más grande. Paf, recibo el sopapo. Un calor súbito trepa por mi pecho y la cara, las orejas me arden. El vestido, que no bajó más allá de la cintura, queda trabado entre las axilas y la cabeza al intentar sacarlo, y la tela espesa me sumerge en una oscuridad sin aire. Hago fuerza, tiro hacia arriba, trato de liberarme, agito los brazos, mis codos empujan, la puta que la parió a la vendedora, ¿cómo que no hay otro talle?, las nalgas golpean contra las paredes de madera del probador que de pronto me aprietan, me comprimen, me ahogan. No logro sacarme el vestido, no veo nada y me falta el aire, la transpiración me moja la espalda, el pecho, este trapo de mierda no sale, por Dios, ¿por qué no sale?, tironeo con más fuerza y ya sin pensar en las costuras pero pensando en la mujer que está ahí fuera, la bronca, las ganas de llorar y salir y tirarle el vestido en la cara, hago fuerza, tiro y tiro, me lo arranco, cruje el hilo roto, la tela desgarrada. Emerjo y respiro. Respiro. Me veo en el espejo bajo esa luz impiadosa: agitada, una mujer enrojecida, los ojos desorbitados, jadeante, desgreñada, que desborda en su ropa interior. Mirate, Úrsula, mirate con atención. Esos rollos a la la luz de estos 500 watts, el panículo de grasa que la iluminación resalta y dramatiza, que el sudor hace brillar. ¿No te reconocés? Hola, te presento: sos la gorda. Ese pliegue debajo de tu rostro es tu papada, ese bulto en medio de tu cuerpo es tu panza, por detrás hay un gran culo. Nadie puede querer a una gorda, me susurra papá. El espejo, la luz que cae sin clemencia sobre el cuerpo, una mujer pasada de peso en ropa interior. Basta, no miro más. Me visto como puedo, los dedos torpes abrochan botones en ojales equivocados. La cartera cae al suelo y ruedan monedas, pañuelos, peines, una barrita de cereales, chocolates mordidos y mal envueltos. Recojo todo, me acomodo el pelo. Que no esté la vendedora, que no esté parada ahí, que se haya ido a venderle a otra su ropita de Liliput. Abro la puerta, salgo con el vestido en la mano, la vergüenza hecha un ovillo en mi puño. Busco con la mirada: la vendedora muestra un pantalón blanco a una mujer de mi edad, alrededor de los cuarenta. Ella se lo mide sobre la ropa, lo apoya sobre sus caderas, delgadas, perfectas. A esas caderas no les importa el percentil ni la relación peso-altura. Adivino la pregunta que le hace a la vendedora. ¿Me quedará bien, será mi talle? La vendedora asiente, mohín, sonrisa, estás en el sitio indicado, baby. La gordura llegó sin que me diera cuenta, decía. Mentira. La culpa la tienen los materiales con que fabrican la ropa: lycra, elastano, spándex, esos tejidos hacen que un talle 44 se transforme en un 46 y hasta en un 50, sin que la usuaria advierta cambios. La grasa se expande y la contiene el spándex; silencioso, artero, disimula el rollo, camufla con comodidad el mondongo incipiente. ¿La gordura llegó sin que me diera cuenta? Mentira. Verdad: los elásticos confunden y nadie se mira tanto al espejo después de los cuarenta. Y si te mirás, la miopía, generosa, tiende un manto difuso a la imagen, una aureola de normalidad o al menos de indefinición y de sombra. Mentira, más mentiras, siempre supe que sería gorda. Aun sin serlo. Papá trató de advertírmelo, y la tía Irene... Pobre tía Irene. Antes de huir de la tienda miro alrededor. Es día de liquidación, el local está lleno de mujeres que revuelven un mar de blusitas, remeritas, shorcitos que lucirán sobre sus cuerpitos este verano. Hurgan en estantes, canastos, encuentran algo de su talle que sacaron de abajo de un revoltijo, corren a los probadores con el botín, esperan su turno en la fila. Charlan y ríen, se miran, se reconocen entre ellas: la cofradía de las bellas. Las miro desde la puerta y con el vestido en la mano; quiero tirarlo al suelo, pisotearlo, gritar que no me importa nada si me entra o no esa ropa de porquería, esos trapos de mierda, salir y pegar un portazo. Camino despacio, dejo el vestido sobre el mostrador, musito una disculpa al aire, a la nada, no quiero verles las caras, no quiero mirarlas, me voy en silencio por la puerta de adelante, como si fuera la de atrás. La calle me recibe, me pierdo en la multitud, me traga el anonimato del gentío. Hoy empiezo la dieta. –Deme un tique de estacionamiento. –¿Tu matrícula, preciosa? El tipo me sonríe, me mira. El quiosco huele a comida, detrás de la cortina alguien manipula ollas, platos, una voz femenina canturrea una cumbia. Paseo la vista entre la mujer desnuda del almanaque, apenas tapada con un neumático, y los culos que saltan de las revistas exhibidas en los anaqueles. Si me concentro puedo imaginarme que soy la ninfa del neumático, que tengo un culo de revista satinada. El quiosquero sonríe y me mira las tetas, que empujan la remera de spándex comprada hace unos años. Miro la revista, la otra revista, el almanaque. Me acodo en el mostrador y me acerco al hombre del quiosco que mira mi cuerpo, lo recorre y sonríe. Sin desviar la vista de sus ojos estiro la remera hacia abajo, regodeándome estiro el escote casi hasta llegar al pezón, me detengo ahí unos instantes, y luego lo bajo un poco más, un poco más. El tipo deja de sonreír, deja de mirarme. Un olor espeso a lentejas y carne grasosa invade el espacio, se instala con solidez de objeto en el aire. –¿Matrícula? –susurra. –AXB 1890 –digo lentamente la combinación de números y letras, sin sacarle los ojos de encima. El tipo vuelve a mirarme, esta vez a la cara, luego dirige la vista hacia la cortina, enseguida los ojos descienden al papel en el que escribe, de pronto apurado, mi matrícula. Arranca la hoja de un tirón. –Son diez pesos –dice, con un hilo de voz. Despacio, me acomodo la ropa y él me entrega el tique, cobra y me devuelve el cambio sin levantar la vista. –Cagón. Salgo resuelta, no llego a tiempo a la reunión.
II
“Reuniones de Gordos Anónimos Miércoles Hora 11”, leo desde lejos las gruesas letras azules que sé de memoria. Camino por el corredor, un pie después del otro, vamos Úrsula, tenés que resistir a la tentación de dar la vuelta y escapar, vos podés, tomá fuerzas, respirá hondo. ¿Ves que es fácil?, un paso más, ya estás parada frente a la puerta. Adelante, Úrsula, es solo respirar, tomar el picaporte, empujar la puerta. Entrar. Y ya puedo anticipar todo lo que sucederá de ahora en adelante, sé que cuando entre a la sala del fondo de la Parroquia de Punta Carretas sentiré que son patéticos, ridículos, me preguntaré a qué he venido. La misma sensación de ajenidad de siempre, ¿dónde te has metido, Úrsula?, ¿quiénes son estos?, y la sensación de ajenidad, de que este ritual es una copia de una copia de una copia, de que estos grupos están pensados para países que no son el mío, para gente que no soy yo. Antes de abrir la puerta sé que todos se saludarán con abrazos excesivos, se mirarán de frente y a los ojos, se tomarán de las manos en una especie de fórmula repetida, de ceremonia programada del reencuentro cuando solo pasó una semana desde la última reunión. Las presentaciones, la distribución de las sillas, los saludos, las preguntas y las respuestas, todo es de manual, un manual escrito para gordos foráneos que son otros gordos y no estos, y no nosotros, me digo, me corrijo, pero sigo allí parada, la mano en el picaporte, la respiración agitada, el desgano, el desprecio, el sentido del ridículo, las ganas de salir a la calle, doblar la esquina, olvidarme para siempre de ellos y de todo lo que nos une. En el momento que entre a la sala del fondo de la Parroquia de Punta Carretas seré una pelota que llega de la calle, un globo aerostático que camina y se acerca a otras pelotas y a otros globos, sentiré que el crujido del suelo que piso es excesivo, que el aire que exhalo es demasiado, que el espacio que ocupo es enorme, sin embargo participaré de la ceremonia, saludaré con enormes abrazos, miraré a los ojos a otros que como yo mirarán a los ojos, tomaré sus manos rechonchas entre mis manos rechonchas. Y pensaré que no sería malo morir en esos momentos y en medio de esas efusiones, ya no empezaría ninguna dieta, nunca. Ninguna dieta, nunca. Esa palabra, nunca, suena a clausura de todos los sufrimientos. Un esfuerzo adicional, un aliento, empujo un poco más la puerta. Y cuando entro a la sala del fondo de la Parroquia de Punta Carretas recuerdo que fue Luz quien me trajo aquí, hace dos, tres años, cuando mi peso había aumentado demasiado y ya no me sentía capaz de salir sola de la espiral en la que me habían hecho entrar unos helados a medianoche y una milanesa extra en el almuerzo. Lo supe al trasponer la puerta la primera vez: en estas ceremonias me sentiría a salvo, pero no de los chocolates ni de las cervezas en las tardes de verano, no del fantasma amenazante de los tortas de crema y los chivitos; la sala del fondo de la Parroquia de Punta Carretas y los abrazos excesivos, la celebración del rencuentro después de siete días y las manos apretando las manos serían un muro intangible pero sólido que se interpondría entre Úrsula y el desprecio del mundo. Sí, los encuentro patéticos, a veces los odio, siempre me dan lástima. Y los necesito. Sigo viniendo, entablo conversaciones, me someto a sesiones de abrazos con un grupo que cumple con los ritos del manual y se ocupa de reconstruirme una vez por semana de 18 a 19:30. Son mis hermanos. El primer saludo es el de Aurelio; me cerca, me rodea, y aunque no le veo la cara sé que cierra los ojos, lo oigo respirar, suspirar como un bebé cuando su madre lo levanta de la cuna, exhalar como quien echa su cansancio sobre la almohada. Me dejo abrazar, huelo bergamota y madera de cedro en su perfume, algo de vainilla, lo escucho, siento su respiración, me pregunto dónde estoy y qué hago, por qué estoy, recuerdo vagamente que los odio, pero no hay respuestas, solo unos brazos que me rodean, el perfume y el sonido de una respiración, y me hundo, me siento desaparecer en su pecho todavía rollizo a pesar de Cormillot, de Atkins, me hundo y se hunde más, nos fusionamos, nos mezclamos, y emergemos del abrazo en un nacimiento lento que lava una semana de humillaciones. Después todo empieza de nuevo como cada semana: el ritual de la balanza, los relatos de los que vienen por primera vez, los comentarios a coro del grupo –¿por qué estos grupos responden a coro como en una tragedia griega? Toma la palabra una mujer a quien ninguna empresa de aviación dejaría viajar si no pagase dos pasajes. –Lo peor fue la cena de fin de año de la empresa donde trabaja mi esposo. Yo había adelgazado doce kilos y me sentía estimulada, que podía llegar a bajar los cincuenta que todavia me sobraban, podía hacer frente a las miradas, a las sonrisas burlonas. Me había hecho ropa por primera vez en años, un vestido de tafeta opaca azul oscuro, me había mirado al espejo y me había maquillado, me había vuelto a mirar de frente y de perfil con la ropa flamante, había llegado al salón de fiestas con la mirada en alto; le sonreí a todos y hasta me pareció que me miraban como a una mujer y no como a una ballena escapada de un acuario. Conversábamos con compañeros de Juan Carlos, me presentaban a sus mujeres, yo me sentía partícipe del festejo, pertenecía a la raza humana, formaba parte del universo. Alguien elogió mis aros de turquesas sobre la piel bronceada, separé el pelo para que se vieran, moví la cabeza para sacudirlos, me exhibí. Me animé y hablé, conté de mis logros con el jardín de la casa, de mi proyecto de volver a estudiar. Y entonces pasamos a las mesas, a ocupar las sillas, mi marido apartó el asiento para que me sentase, yo todavía sonreía cuando me senté. Supongo que se me borró la sonrisa en el preciso instante en que me apoyé y las patas de la silla temblaron, se abrieron apenas, sentí con extrañeza una vibración en mi cuerpo, las sentí separarse de a poco en una inexorable cámara lenta y me empezó a invadir el horror, escuché –todos escucharon, Dios mío, todos– el ignominioso crujido del plástico al romperse, y entonces la caída, el lento descenso al infierno. De lo que sucedió después solo recuerdo los ojos clavados en mí, las expresiones de unas caras inclinadas desde lo alto, las miradas que caen verticales sobre una mujer-ballena tendida en el suelo. Las miradas. Y después ni eso, nada, dejé de ver, me enceguecieron las lágrimas. En las reuniones de Gordos Anónimos no hay silencios; cuando alguien termina de contar algo, el grupo responde a coro como en una tragedia griega, como en una secta satánica, y a veces hasta pienso que aparecerá Bette Davis, y querrá convertirme, como a todos los habitantes del pueblo, y yo trataré de escapar, correré entre las plantaciones de maíz, inútilmente, porque sus ojos me estarán esperando por donde sea que salga. Son patéticos, los odio, a veces les tengo miedo. Otro toma la palabra, sin intervalos. Si llora, lo consuelan. Si no llora, le preguntan. Nunca se produce un vacío. Todos consolamos a Ada, pobre Ada, seis meses haciendo dieta para ir a esa fiesta, seis meses de arduo camino para llegar a esa silla y derrumbarse ante la risa de la gente. –¿Alguien quiere sugerirle a Ada una estrategia para esta próxima semana? –pregunta Susana. Bien, Susana, esta chica ha hecho los deberes, ha leído el capítulo exacto del manual. Todos apoyamos, todos sugerimos como una gran voz. Exigido a fondo el mecanismo funciona, el manual rinde lo suyo, y por eso estamos acá. A medida que pasa el rato yo también sugiero, consuelo, pregunto y aconsejo. Un hombre con cintura desbordante dice haber bajado dos kilos, lo felicitamos, lo aplaudimos; Adriana cuenta que no pudo resistirse a una mousse de chocolate con nueces, la entendemos, la confortamos, la animamos a ser más fuerte. En algún momento dejo de ser yo y empiezo a ser ellos; me sorprende, cada vez me sorprende escuchar mi voz en el coro, sentir mis palmas cumpliendo su rol en los aplausos, intervenir en el ritual que antes y después critico. ¿Cómo lo logran, cuándo y por qué abandono las reticencias, qué hacen para reclutarme? Soy una mujer manipulable, pienso, un día vendrá ese personaje de Bette Davis y yo seré de los suyos sin oponer resistencia, me uniré a la cofradía del pueblo que rinde culto al dios de las cosechas y sacrifica forasteros, integraré el aquelarre sin dudas ni cuestionamientos, solo para sentirme cobijada por algo que me proteja. Termina la sesión y nos levantamos, otra vuelta de abrazos, la mano gordita en la mano gordita, las últimas efusiones, las despedidas apretadas. Ni ajena ni globo aerostático, ya no neumático, no más frases con la palabra ‘nunca’: en algún momento la mujer remplazó a la ballena. El grupo que me absorbe y me sustrae la voluntad me devolverá a la calle, totalmente humana. Y así, una vez más salgo de la sala del fondo de la Parroquia de Punta Carretas, traspongo la puerta, parpadeo, y vuelvo a odiar la futilidad de sus argumentos, me río del optimismo a la violeta, desprecio la copia de la copia de la copia. Y una vez más, salgo misteriosamente confortada.
III
Camino de prisa la cuadra que separa la calle Colón de la plaza Zabala, llego a la puerta del edificio, introduzco la llave, la giro, empujo, aprieto el interruptor para encender la luz –una vez, dos, varias veces–, y descubro que no funciona. No hay electricidad, pienso, maldita sea, y cuando tomo conciencia del desastre siento un escalofrío. Si se vive en un quinto piso y hay corte de luz, se está frente a un inconveniente. Si se vive en un quinto piso, hay corte de luz, se tienen muchos kilos de más y nada de entrenamiento físico, se está casi frente a un cataclismo. Puedo esperar abajo, sentarme en un banco de la plaza, pero recuerdo que otras veces ha habido cortes producidos por fallas en el tablero del edificio y hubo que llamar a la empresa de electricidad, que tardó horas en llegar. ¿Qué puedo hacer dos, tres, cuatro horas sentada en un banco de plaza? Puedo ir a un bar y pasar un rato, puedo ir al cine y ver una, dos películas, puedo cenar afuera. No estaría mal, no. Una vez que decido hacerlo recuerdo que salí sin las tarjetas, el dinero en efectivo apenas me alcanza para un café, y los bancos ya cerraron. Voy a subir, decido. Lo iré haciendo despacio. Lo haré a mi aire. Subo los primeros escalones, uno y otro y otro, no más de un tramo seguido y descanso. Respiro, otra vez, otro tramo. Un pie detrás del otro, vamos, un esfuerzo más. Así subo hasta el segundo piso en poco más de un minuto. Me siento bien, la respiración algo agitada, pero resisto. Me envalentono, acometo el siguiente, ya no falta tanto. Un escalón y otro y otro, comienzan a temblarme apenas los muslos, me detengo, descanso, no tengo apuro. Otro poco, y ahora el temblor me paraliza y la respiración se dispara enloquecida, quedo inmóvil en la escalera, agotada, jadeando, quiero respirar y no encuentro la manera de hacer entrar el aire en mis pulmones. No puedo seguir, me siento, casi me acuesto en los escalones, espero un tiempo largo, larguísimo, hasta que vuelve el resuello. Me pongo de pie y empiezo de nuevo. De alguna forma llego al cuarto piso y me derrumbo. Los pulmones son bolsas de dolor concentrado, el aire me pasa chiflando entre los dientes y siento latir el corazón en la garganta, en el cráneo. El edificio, privado del sonido de radios, televisores, computadoras, equipos de audio y hasta de heladeras, calefones, aspiradoras y lavarropas, está sumido en un silencio profundo de glaciar o de desierto. Los que vivimos sumergidos en ruidos solemos asustarnos de la repentina ausencia acústica, quedamos perdidos en la inmensidad plana y sin referencias del vacío, y después de un momento breve nuestro oído empieza a rastrear, a escanear en busca de ondas audibles. Al principio no percibo nada, nada me llega hasta este escalón donde estoy sentada en la media luz que entra por la banderola, solo escucho mi respiración que todavía tiembla aunque se va normalizando. Detrás del sonido de fuelle, nada. Recupero el ritmo, respiro más suave, más espaciado, y el silencio se hace más hondo, profundo, oscuro a pesar de la banderola y su luz que se ha ido volviendo mortecina. El edificio también parece deshabitado de voces, gritos de niños, conversaciones, ladridos, tal vez porque es temprano y todavía no llega la gente de sus trabajos, o porque los que están se encuentran paralizados por la confusión que genera no tener energía eléctrica. Así quedo, expectante, a la pesca del menor sonido. Tanto deseo escucharlo que al principio no sé si es real o lo estoy imaginando. Primero es un suspiro, una inspiración muy leve que creo reconocer, una respiración apenas agitada, casi como la mía en este momento, y luego de vuelta el silencio que me hace creer que fue una alucinación. Contengo el aliento, se alborotan mis sentidos, aguardo con los músculos en tensión. Pero pasan los segundos y no vuelvo a escuchar nada. Me pongo de pie pausadamente; resignada, defraudada, estoy por empezar a subir otra vez cuando lo vuelvo a oír: un jadeo largo y lento que me hace sentar de nuevo, me eriza la nuca. Miro hacia abajo, a la puerta de donde creo que sale, despliego las antenas, escucho, contengo el aire. Dos respiraciones, ahora parece haber dos respiraciones, y por momentos esas respiraciones crecen, se hacen jadeos cada vez más intensos, después gemidos. Sí, estoy escuchando a dos personas en plena relación sexual. Me paro, desciendo los pocos escalones, camino en silencio, me deslizo como un gato los escasos metros que me separan de la puerta del apartamento 402, y cuando estoy cerca veo que está apenas abierta, una rendija que algunos dejan las noches calurosas para que se haga corriente cruzada y refresque el ambiente. Me paro entre la pared y las bisagras, me aplasto, escucho los susurros que crecen, vienen de la sala que está a la entrada, tal vez de un sillón enfrentado a la puerta. Cierro los ojos, presiono mi cuerpo contra la pared, escucho, escucho. Ahora voy a mirar, tengo que mirar, me muero si no miro. El palier se ha ido oscureciendo, dudo mucho que me vean. Igual tengo que tener cuidado, a veces olvido tener cuidado. Acerco la cabeza a la rendija, trato de ver en la oscuridad, primero distingo dos formas, movimientos lentos de piernas y brazos, cuerpos encastrados, fundidos, se alejan y se separan. Los gemidos son ahora intensos y crecen en el silencio total del edificio, me rodean, me invaden. Huelo el almizcle, las feromonas. Empujo unos milímetros, tanteo apenas, abro solo un poco más, solo un poco. La puerta no hace ruido, se desliza. Mis pupilas se esfuerzan, siento que se dilatan, y los veo allí, a tres o cuatro metros, sus cuerpos brillan, se frotan, se refriegan, se lamen. Me acuclillo, me siento en el suelo frío sin sentir el frío, me acomodo en las tinieblas del palier y frente a la rendija de la puerta, como hice aquella vez frente a la puerta de Mirta. Durante una fracción de segundo, pero tan intenso que siento el cambio como una sensación física, estoy en otra parte, en el pasado. El recuerdo estalla, la escena vuelve a mi memoria y se repite en mi cabeza, Mirta y Ricardo se yuxtaponen a estos amantes, se deslizan como estos el uno sobre el otro, se acercan y se alejan, susurros, voces profundas, sonidos húmedos, cuerpos sucesivamente paralelos, cóncavos y convexos que se atraen y se repelen, ávidos, violentos. Vuelve el recuerdo de aquel día, la casa de la tía Irene estaba en silencio como ahora el edificio, yo vigilaba desde las sombras, como esta vez caminé como un gato hasta la rendija abierta, la cama cercana, percibí los cuerpos entrelazados, las lenguas activas y exploradoras, percibí el agua en sus bocas y la sentí en mi boca, y la fuerza centrípeta me atrajo más a la puerta. Vuelvo a este momento, a esa pareja de la que no sé ni el nombre y a la que tal vez nunca le vi las caras; se enfrentan en un combate feroz, ya no gimen ni susurran, aúllan cuando son acariciados, gritan al ser lamidos, succionados. Siento crecer también mi respiración, abro otro poco, cuidado, cuidado, solo un par de centímetros, los tengo delante, veo cada detalle, podría acercarme tres, cuatro pasos y tocar esas pieles sudorosas, sentirlas temblar bajo mis dedos, acercar mi boca a esas bocas. Siento la saliva que me inunda la lengua, quiero abrir otro poco. El ruido de la puerta del edificio que se cierra con estrépito me confunde y quiebra el momento. Suenan unos pasos, pulsarán un par de veces el interruptor y en segundos subirán los primeros escalones. Me pongo de pie, me acuerdo de dónde estoy, me acomodo la ropa y escapo escaleras arriba.
IV
–Buenos noches. Documentos, por favor.
–Buenos noches, agente. ¿Sucede algo?
–No, señor. Nada más que un control.
–No iba a exceso de velocidad.
–Procedimiento de rutina.
–Está bien, está bien.
–Apague el motor del vehículo.
–Estoy apurado, voy al aeropuerto.
–Apáguelo.
–Sí, claro, si usted dice.
–Cédula, libreta de conducir y de propiedad del vehículo.
–Acá tiene los documentos del auto. ¡Qué noche de perros!
–Sí, mal tiempo para salir.
–¿Todo en orden?
–Sí, todo bien, permítame su cédula.
–Un segundo, la tengo en la billetera. Tome.
–¿Santiago Losada?
–Sí.
–¿Vive en Montevideo?
–Sí. Pero no entiendo a qué viene esto. ¿Hay algún problema?
–Ninguno, ya le dije, procedimiento de rutina.
–El auto está a mi nombre, véalo.
–Déjeme chequear, es solo un momento.
–Claro, verifíquelo, pero le pido que se apure. Voy a perder el avión.
–En un instante se lo devuelvo.
–Le agradezco.
–En efecto, la documentación está en regla.
–¿Me puedo ir?
–Lo voy a molestar un momento más, caballero. Muéstreme el extintor y la valiza.
–Los tengo atrás, en el baúl. ¿Le doy las llaves y lo mira?
–Descienda, hágame el favor.
–Le dije que estoy apurado. ¿No puede ejercitar todos sus procedimientos con otro automovilista?
–Señor, descienda. Los ciudadanos reclaman controles pero no quieren ser controlados.
–Es cierto, es cierto. Pero yo nunca había visto policías deteniendo autos en esta calle, menos a esta hora de la noche y con lluvia. ¿Tengo que bajarme? Me voy a empapar.
–Sepa disculpar las molestias, hay muchas denuncias de autos robados, en especial en este barrio.
–Es verdad, acá en Carrasco hay muchos robos, sí.
–Por eso el control.
–Acá tiene, extintor, valizas. Todo en orden.
–Permítame el extintor para ver la fecha de vencimiento.
–Tengo que sacarlo, está en el fondo del baúl. ¿Es necesario? Mire qué tiempo. Y estoy con los minutos contados.
–Lo siento, es necesario.
–¿No me dijo que buscaban autos robados? ¿Para qué me pide el matafuegos?
–Rutina, señor Losada.
–Cada vez llueve más, este baúl está lleno de tierra, usted está haciendo que me moje y que me ensucie. Me parece que esto es un exceso. Voy a llamar ya mismo a la seccional a quejarme por el procedimiento absurdo que utilizan...
– ...
–¿Qué hace? Suélteme.
– ...
–Aaaaaah. – ...
–Felices sueños, señor Losada.